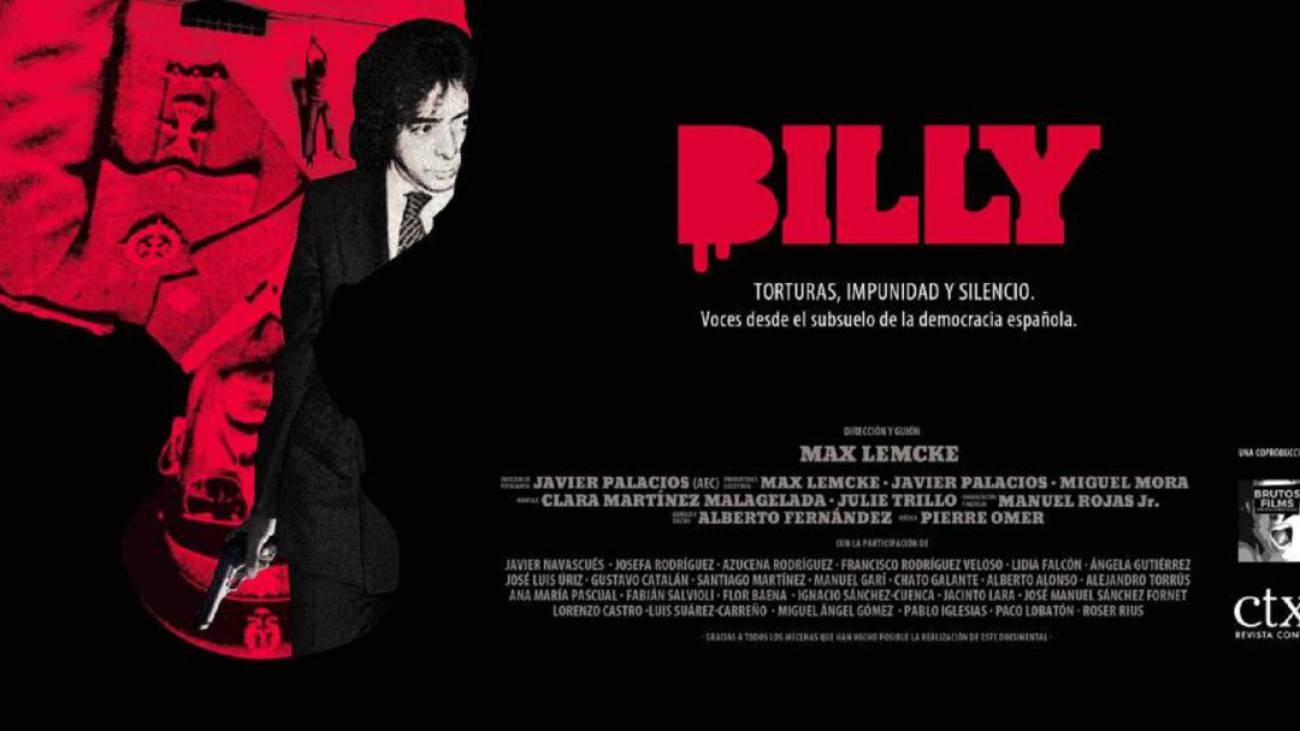Mujeres rapadas en Montilla y obligadas a hacer el saludo fascista, en una imagen localidad por Arcángel Bedmar
Fuente: Cordópolis
Los perdedores de la Guerra Civil, aquellos que combatieron
en el bando republicano, que se significaron políticamente durante los años
anteriores o que simplemente no eran afectos al nuevo régimen, sufrieron una
terrible represión física, moral y económica que está ampliamente documentada.
La mayor parte de la historiografía ha centrado su trabajo en sus
protagonistas, en su inmensa mayoría hombres. Pero la represión aplicó un
castigo especial a las mujeres, que condicionaban una doble discriminación:
"rojas" y mujeres. La historia no les ha prestado tanta atención como
a los hombres. De hecho, su represión no está tan documentada. Muchas ni
siquiera pasaron por consejo de guerra y otras eran abusadas o violadas,
delitos que no dejaban huella penal y en la mayoría de las ocasiones ni
siquiera un testimonio oral.
Una historiadora cordobesa, Carmen Jiménez Aguilera, ha
documentado ampliamente cómo fue la represión hacia estas "malas
mujeres" en la provincia de Córdoba, donde ha logrado identificar al menos
800 casos, pero reconoce que son "muchos más" por la falta de huella
documental. Aguilera comenzó a investigar la represión económica con una beca
en el departamento del profesor Antonio Barragán, en la Universidad de Córdoba.
"Ahí empecé ahí a acercarme a las mujeres", explica. "Pero esto
es un atisbo. Es ingente", detalla.
"Las mujeres como objeto de estudio en la represión no
se había tratado nunca", solo "de forma anecdótica, alguna mujer
dirigente, la excepción", relata, al tiempo que concreta que "la
represión femenina es igual que la de los hombres" pero con algunas
diferencias: "se juzga a mujeres en Consejos de Guerra que ni siquiera han
cogido un arma, anteponiendo la jurisdicción militar por encima de la
civil".
"Es una cantidad enorme de mujeres represaliadas",
ha llegado a documentar Carmen Jiménez Aguilera, que cifra al menos en 800 de
la capital y de la provincia. "Desde que se crea el Consejo de Guerra
permanente de Córdoba en marzo de 1937 se juzga a hombres pero también a
mujeres", detalla. Algunas han sido destacadas militantes de la izquierda
o del feminismo. Otras simplemente rompían con los esquemas de lo que para los
golpistas deberían ser una buena mujer. Y otras eran familiares de
republicanos, habían actuado con humanidad o simplemente prestaban ayuda a la
guerrilla o a los defensores de la República.
"Se emplea sobre ellas una violencia igual en lo
esencial a la de los hombres, pero distinta en su aplicación y su fin. Las
técnicas propias de la represión femenina, de la violencia de género, se harán
patente durante estos años del franquismo, ya sea a través del escarnio público
(aceite de ricino y posterior paseo por el pueblo), o con toda una retahíla de
delitos tipificados como propiamente femeninos por el nuevo Estado",
detalla Carmen Aguilera en su estudio, titulado Las pasionarias de Córdoba. Mujer y represión 1936-1945.
La "represión física" en Córdoba capital comienza
prácticamente el 18 de julio de 1936. Jiménez Aguilera ha documentado la
cantidad de mujeres fusiladas y enterradas en las fosas comunes de los dos
cementerios de la ciudad, la Salud y San Rafael. "Se ha hablado de la
eliminación de las mujeres y el fusilamiento por su relación con familiares,
pero hay otras a las que se las coge por ser ellas mismas", explica. De
hecho, ha documentado el testimonio de la nieta de una mujer enterrada en la
Salud. "A su abuela la cogieron por vender prensa comunista. Las cogen por
lo que ellas mismas representan", explica.
La provincia de Córdoba estuvo partida por la mitad durante
la Guerra Civil. Especialmente el norte se mantuvo dentro de la legalidad
republicana. La capital, al principio, y muchos pueblos del sur fueron cayendo
uno tras otro durante los primeros meses de la guerra. Eso hace que la
represión sea distinta. Durante el conocido como "verano caliente",
se fusila de una manera sistemática a todas las personas no afines al nuevo
régimen. Carmen Jiménez detalla que a partir de 1939, cuando cae el norte de
Córdoba, las mujeres son represaliadas a través de consejos de guerra.
 Mujeres de
Hinojosa en la prisión de Oviedo.
Mujeres de
Hinojosa en la prisión de Oviedo.
El origen está en muchas ocasiones en cómo la mujer, durante
los años previos a la guerra pero especialmente durante la II República,
empieza a ser un objeto activo de la vida pública y la política. En 1934 se
aprueba el voto femenino. Aunque antes ya había muchas mujeres movilizadas
políticamente y que luchaban por sus derechos, es a partir de 1934 cuando incluso
la prensa comienza a dirigirse a ellas. "Es el germen, ese año, del grupo
de Mujeres Antifascistas", explica.
De hecho, "en Córdoba tenemos a la primera concejala,
Antonia Fernández Serván, del Frente Popular. Formó gobierno con el alcalde
socialista Manuel Sánchez Badajoz. Fue comunista", explica Jiménez, quién
ha rescatado su historia, absolutamente olvidada en el Ayuntamiento de Córdoba.
En su toma de posesión, el propio Sánchez Badajoz "cambia el discurso y
comienza diciendo mujeres cordobesas. La mujer ya había entrado de lleno en la
política".
Este grupo de Mujeres Antifascistas va a tener participación
muy importante en la Guerra Civil. "Se consolidan como una de las
principales asociaciones en el norte de Córdoba. Organizan la retaguardia. Refugiados
que llegan a miles a la zona norte de Córdoba. Son ellas las que organizan con
el Socorro Rojo", explica Jiménez. Antonia Fernández no llegó a ser
represaliada. Logró huir de Córdoba con su marido, el también concejal Aurelio
Serván. Y no volvieron.
La primera concejala en el Ayuntamiento de Córdoba
Otra mujer muy politizada es Encarnación Juárez Ortiz, que
se fue a la zona de Jaén. "Luchó durante toda la guerra. Fue detenida,
pasó por Consejo de Guerra, le echaron 20 años y una vez que salió de la
cárcel" volvió a militar en la clandestinidad en el PCE. Pero al final del
franquismo volvió a ser detenida al caer en una redada. Eso demuestra cómo la
represión a las mujeres también se alargó hasta prácticamente el final del
franquismo.
El trabajo de estas mujeres en el norte de Córdoba es clave,
algo que Jiménez ha estudiado con Manuel Vacas Dueñas en Mujer y represión en el norte de Córdoba.
"También hubo mujeres milicianas en el norte de Córdoba. La prensa se hace
eco y vemos muchas fotos de mujeres en el frente de Córdoba. En los consejos de
guerra se les acusa de ser milicianas. Se le acusa de haber hecho guardias con
los presos de derechas. De haberlos insultado, un delito típicamente
femenino" como lo consideraba el franquismo, explica la investigadora de
la Universidad de Córdoba.
Durante el "verano caliente" se documenta el
fusilamiento de unas 300 mujeres. Pero Jiménez cree que son muchas más "de
las que no se tiene registro". Hay algunas que aparecen en los cementerios
simplemente con su mote. El bando de guerra se aplica por igual en muchos
municipios de la provincia que van cayendo en manos de los golpistas. "La
orden es exterminar todo abismo de oposición", relata.
Estas mujeres "no entraban en los cánones de los
golpistas". Eran "malas mujeres". Muchas ejercían como
comadronas. De hecho, hay un grupo importante de parteras a las que se liquida.
También muchas profesoras, esa impresionante labor pedagógica que intentó la II
República para alfabetizar a la población. En una aldea de Belmez por ejemplo
se represalia a una profesora que había llegado de Burgos, a la que despojan de
su profesión, que no puede volver a ejercer. "No perdieron la vida pero la
separaron de su carrera de Magisterio".
"La represión no solo se quedó en la eliminación
física", explica la investigadora. "El estigma de la mujer roja que
era lo peor de lo peor en el pueblo", por ejemplo. A muchas se las rapa,
se les da aceite de ricino y se les pasea por las calles para que se hagan sus
necesidades encima, como la imagen que recientemente publicó el investigador
Arcángel Bedmar de mujeres en Montilla. A otras se les separaba de sus hijos.
Las "mujeres rojas"
Las "mujeres rojas" de los pueblos "sufrieron
doblemente, atendían a la familia y al marido preso. Esa represión no es
cuantificable. ¿Cuántas mujeres de presos, o hijas de presos hubo? ¿O la
violencia sexual? Las mujeres se avergonzaban de contarlo", explica.
"O el testimonio de una mujer de Villanueva de Córdoba,
esposa del guerrillero el Perica. La cogieron presa y se la llevaron al
cuartelillo. Estaba embarazada y le pegaron una paliza, la torturaron, se la
llevan de madrugada al cementerio y simulan que la fusilan", relata.
Aunque pasó el verano caliente, los fusilamientos a mujeres
llegan incluso al final de la guerra. Es el caso de Pozoblanco, un 23 de marzo
de 1939. "Resiste hasta el final una mujer que antes de fusilarla es
paseada" rapada y con aceite de ricino. "Su padre vendía prensa roja.
Era un quiosquero". Ese era su delito.
También hay muchas reprimidas por dar apoyo a los maquis.
"Es el caso de la partida de Los Juubiles", una famosa partida de
Montoro, Bujalance y Adamuz. A las mujeres que los apoyan también las condenan
e incluso reciben su apodo, "Las Jubilas".
"Pero la mujer entró en política para quedarse",
concluye Carmen Jiménez. A pesar de la terrible represión sufrida, muchas de
las que sobrevivieron se volvieron a organizar, incluso en la clandestinidad. Y
poco a poco fueron recuperando derechos.